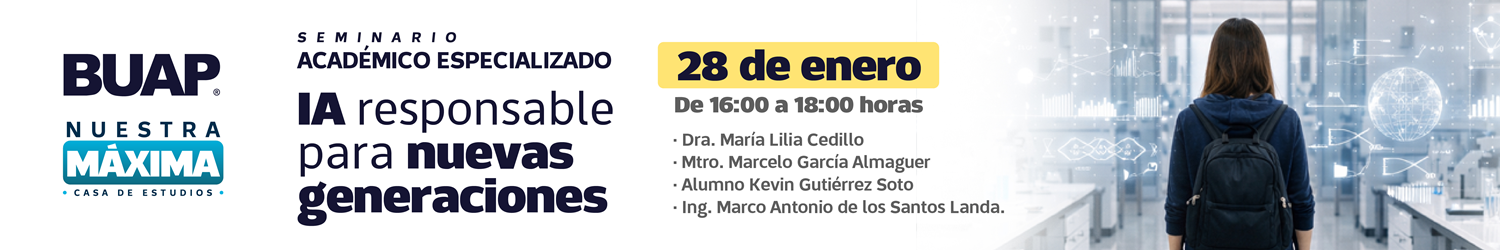● Los efectos de exponerse permanentemente a las pantallas incluyen se relacionan con la alteración de la percepción de la realidad, a lo cual las escuelas no están listas para responder.
En la actualidad, la atención se ha vuelto un bien de consumo: atraerla da rédito económico. Desde las mediciones de audiencia en la televisión hasta la información que alimenta los algoritmos de internet, las empresas mediáticas están ávidas de que las personas las volteen a ver y les sean fieles.
Cuando esta economía de la atención se traslada a las aulas, el profesorado se ve atrapado en un dilema: ¿cómo responder a las necesidades de un alumnado del siglo XXI si las técnicas de enseñanza datan del siglo XIX? Al respecto reflexionó el Dr. Daniel Saur Moyano en una conferencia para los programas académicos en Educación de la IBERO Puebla.
En tiempos en los que existen numerosas formas de acceder a la cultura y el conocimiento, lo que se ofrece en las aulas no es suficientemente interesante para las juventudes. Al respecto, el académico de la Universidad Nacional de Córdoba explicó: “La escuela sigue siendo una institución de lectoescritura, donde se procura formar un vínculo que posibilite habitar el lenguaje”. El problema recae en que la palabra está siendo sustituida por un sinfín de imágenes consumidas a supervelocidad.
Para Saur Moyano, la escuela es un “dispositivo atencional”: un espacio con un sistema de reglas que regula aspectos como el uso del tiempo y el espacio, la jerarquía profesor-estudiante y el valor del silencio. El aula, afirmó, es una “máquina de enseñanza” que busca captar y retener la atención. “Cuando cerramos la puerta del aula, la realidad queda afuera y nos concentramos en lo que está aquí”, ilustró.
La estructura tradicional de la escuela se ve confrontada por un nuevo dispositivo de comunicación, el digital, que se caracteriza por su brevedad, la intensidad, el encadenamiento y la dispersión. “Lo que dicen el scroll y el reel es: ‘yo estoy aquí. ¡Mírame!’”.
“La escuela no garantiza un mejor trabajo, pero sin ella ese mejor trabajo va a ser mucho más difícil [de alcanzar]”: Dr. Daniel Saur
El experto explicó que la comunicación en redes sociales se reinicia de manera permanente porque cada imagen busca la atención de la audiencia, por lo que es difícil estabilizar el proceso mental. En otras palabras, las juventudes se acostumbran a saltar de una novedad a otra y no crean conexiones estables con lo que tienen frente a sí mismos.
En términos de psicología cognitiva, la atención en redes sociales es automática y activa redes neuronales vinculadas con la vigilancia y el estado de alerta, lo que demanda un gran desgaste físico y puede derivar en casos de ansiedad, fatiga, soledad y depresión.
La debilidad de la trama afecta aspectos del entendimiento: según el catedrático, no comprendemos la historia porque hay exceso de presente; la percepción del espacio físico se reduce a lo que hay dentro de la pantalla; las relaciones sociales se ven mediadas por la tecnología, y el pensamiento se dispersa.
El Dr. Daniel Saur volvió al punto inicial de la charla al recordar que los contenidos de redes sociales generan una acumulación de datos aislados sin trama sostenida, cuyo objetivo primordial es provocar reacciones para monetizar. Como respuesta, propuso practicar la contemplación por encima de la observación fugaz. “¿No será que estamos generando la sustitución de una actitud reflexiva por una reactiva? […] Quizás por eso hay tanto maltrato en redes sociales”.